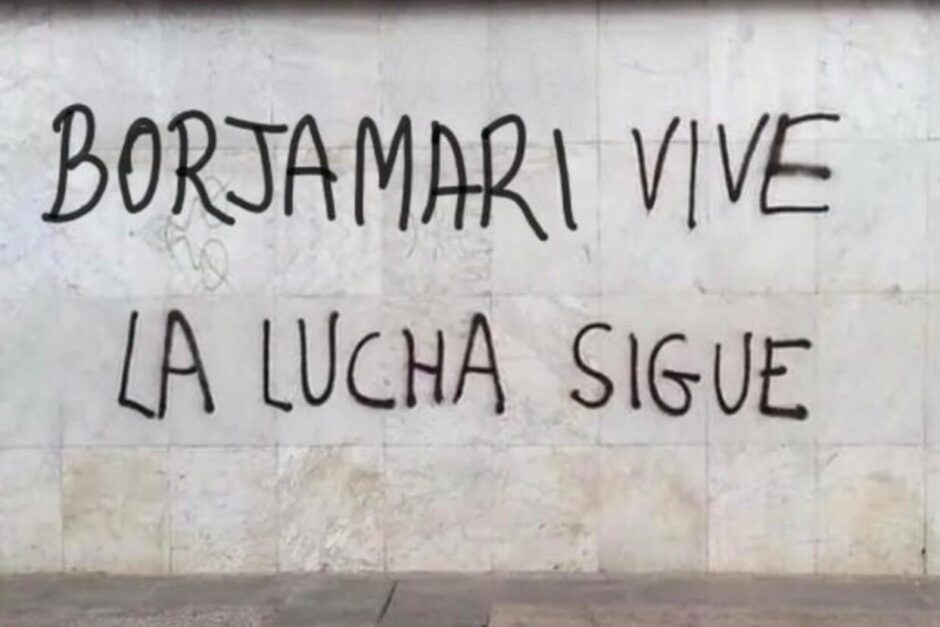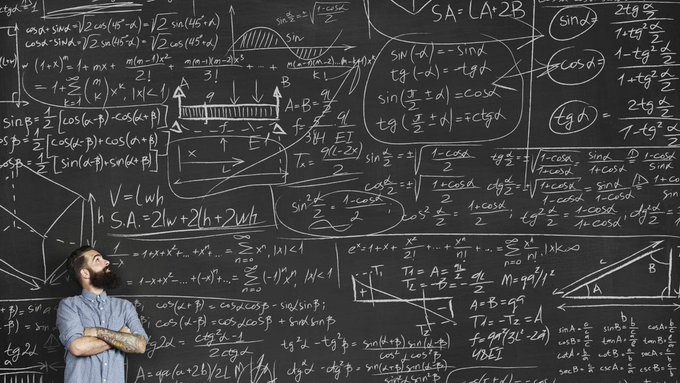El fútbol a puerta cerrada ha conseguido montajes surrealistas. En el final de temporada, la televisión ha animado los partidos con simulaciones para que la gente no decayese contemplando el cemento de las gradas o el plástico de los asientos vacíos, y ha insertado ruido ambiente y público virtual. Un día, asistí a un encuentro de esos y me pareció que era como fingir un orgasmo. ¡Y eso que no hay nada más anticlimax que ver un estadio completamente desierto!
Ese sonido ficticio que evoca cánticos de los espectadores y que incrementa su volumen con determinados lances del juego o con los goles es como una respiración agitada y un ¡ay ay, ay! sin chicha ni limoná. Gemidos de pacotilla porque el ‘tikitaka’ no funciona. Los efectos especiales se han encargado de embellecer los partidos con un croma deportivo que era cualquier cosa menos sugerente.
Rellenar las gradas con figuras humanas moviéndose habría, dado, seguramente, lugar a distracciones, así que han emborronado los asientos con gente fija. Hasta es posible que en el futuro, aunque haya público, la televisión adorne las retransmisiones y lo sustituya por peña digital, que no solo no incordia, sino que además hace de coro griego. Hará la ola en los momentos álgidos del partido y se moverá rítmicamente y arqueará la espalda cuando el delantero empotre un gol en la portería. ¡Ay la tele!, ese artefacto que tantas veces refleja las mentiras de la vida.