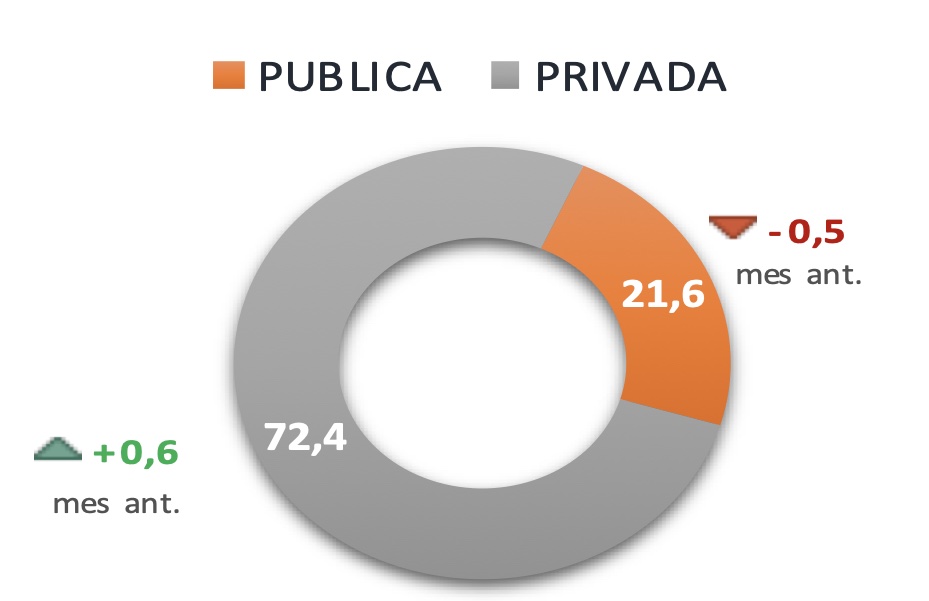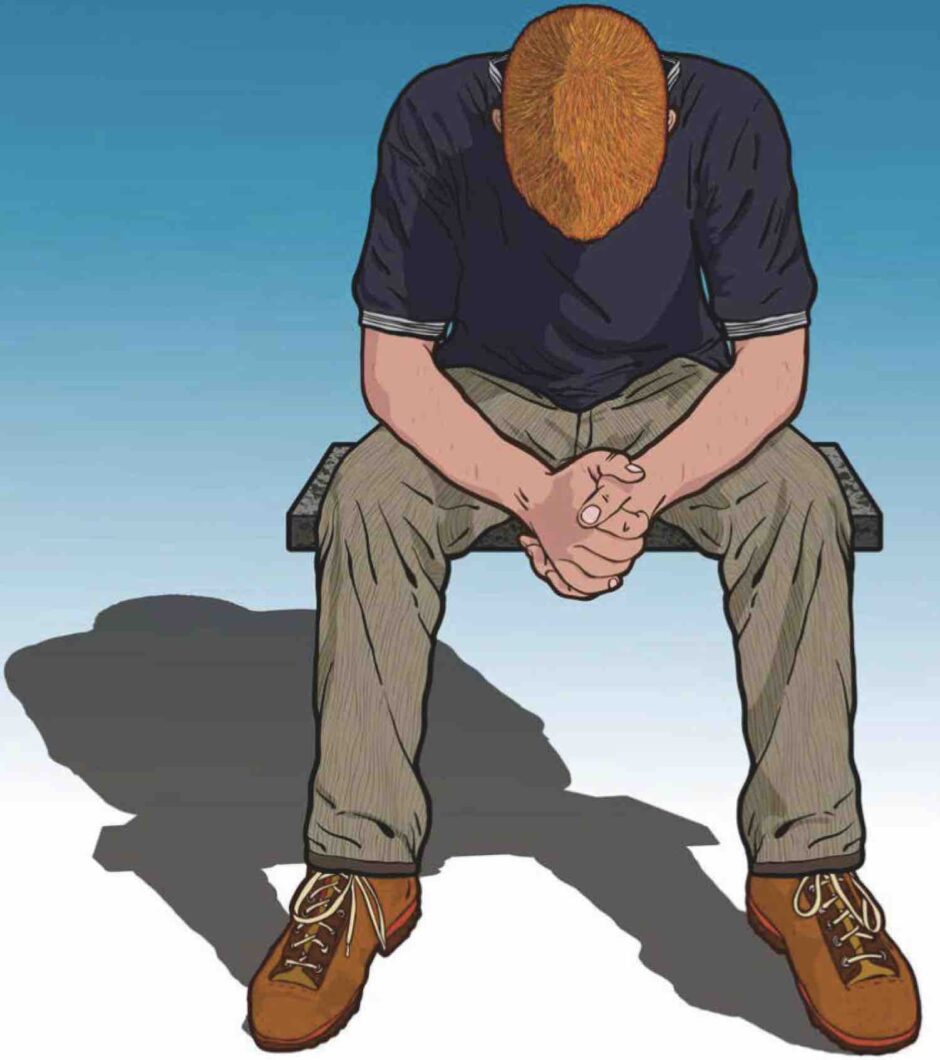
Es verdad que la pandemia ha cambiado el mundo y nos obliga a una transformación completa. Todo se vino abajo en 2020 y nos pilló sin la preparación y los conocimientos necesarios para enfrentarnos a un virus desconocido a escala global. Ahora tenemos que aprender a gestionar sus consecuencias y prevenirnos ante futuros peligros. Como prioridad, habrá que reformular el sistema público de salud y dotarlo de más recursos y mayor operatividad. La comunicación on line nos ha mostrado lo poco capacitados que estábamos para teletrabajar, teleeducar y demás formas de relación a distancia: es hora de una digitalización plena, con los cambios mentales que implican y la revaloración de los servicios presenciales, más que nunca indispensables. Las leyes tendrán que renovarse preservando una democracia amenazada en sus pilares con la dicotomía de seguridad o libertad, en tanto que la autonomía de los territorios -la libertad de origen- deberá hacer frente el riesgo real del neocentralismo. Casi todo se modificará. Si creemos que la normalidad es volver a lo de antes, habremos pagado un altísimo precio humano, económico y social para nada.
¿Y qué ha ocurrido con la gestión emocional, con el sentir de las personas en esta catástrofe y el modo en que se han administrado los sentimientos y el estrés de la gente? ¡Ah, las emociones, la loca de la casa, pero tan determinantes! Según mi observación, han existido tres áreas de gestión negativa: primera, el uso sistemático del miedo como mecanismo de control de las conductas y condicionante de la libertad individual con menoscabo de la responsabilidad propia. Segunda, una sobreinformación alarmista que ha incluido a nuevos interlocutores, de insuficiente preparación en la comunicación social, losllamados expertos. Y tercera, una brutal desmoralización colectiva derivada de la irresponsabilidad política por inoportunas desavenencias partidistas que provocó un sufrimiento añadido en la ciudadanía, además de una inmensa vergüenza ante el comportamiento de sus líderes.
El miedo y la angustia
El miedo ha sido el gran gestor de la crisis. Ante un virus que mataba a miles de personas y colmaba hospitales y unidades de cuidados intensivos, lo normal era sentir miedo, mucho miedo. El problema es que, al terror natural e inevitable de los ciudadanos, se ha agregado el miedo como factor de gobierno de los actos individuales. La cuestión es que las autoridades centrales, bajo el complejo de culpabilidad de haber llegado tarde y mal a la reacción preventiva y sanitaria de la pandemia (con mensajeros públicos que hablaban en aquellas vísperas de la poca incidencia que tendría en España), llevaron a añadir más carga de miedo al principio del desastre. Y del miedo a la angustia solo había un pequeño trecho. Aquello degeneró en angustia colectiva. Es verdad, las cosas eran complicadas y excepcionales, pero no justificaba que se lanzase el mensaje del temor y se optase por el agobio psicológico sin la justa contención. Lo más fácil era generar más depresión. Y el miedo, lejos de ser un factor positivo, lleva a la irracionalidad en las conductas y a la pérdida de la autonomía emocional.
Se impuso el mensaje del miedo en lugar de una apelación a la responsabilidad, quizás porque hay dirigentes que no creen en la cordura de la gente. Aquello fue un discurso castrense, unido a la aplicacióndesmesurada de sanciones. ¿Cómo se puede castigar a las personas, atribuladas hasta la tristeza infinita, con multas por causas nimias en su mayoría y, además, sin base legal? Era el momento del comedimiento y convocar la solidaridad colectiva sin tutelas paternalistas. Se decretó la vieja pedagogía franquista de que solo son útiles el castigo y el terror para implantar la obediencia, cuyas secuelasindeseadas llegarían tiempo después. ¿No es obvio que las conductas incívicas tras el relajamiento de la pandemia son producto de aquellos excesos iniciales? La naturaleza humana, sobre todo entre los más jóvenes, tiene extraños resortes de compensación, como la respuesta irracional frente a la prohibición. Y del abuso y la tutela de las masas se sale escaldado siempre. Ahora estamos en plena criminalización de la juventud, así, en su conjunto, sin matices y generalizada.

Ponderar la información
En su mayoría, los medios de comunicación -y específicamente la televisión- cooperaron en el contagio del miedo y no compensaron el estrés social con formatos de equilibrio emocional y confianza las fortalezas del sistema. Se desparramaron hasta la obcecación en el recuento de las víctimas. Fueron los implacables informadores de la lista diaria de muertos, hora a hora, como el goteo del horror. En una guerra (y la pandemia es una guerra peculiar, toque de queda incluido) no se cuentan los muertos. No, ese cálculo se hace al final, evitando hasta entonces los efectos desmoralizadores que hemos padecido por la acumulación de cadáveres y enfermos. Creyeron que era menester agregar más agobioy que las noticias fúnebres contribuyeran a meter a la gente en sus refugios, acobardándola en vez de robustecerla. No, la información no tenía la misión de ocultar la verdad, pero tampoco la de arrojarnos al abismo de la angustia con una sobreinformación temeraria.
A esta sobrecarga informativa se ha añadido la intervención de nuevos mensajeros, peritos en virología, inmunología y otros científicos, con mucha sabiduría a sus espaldas, pero incompetentes en comunicación social con resultados contraproducentes. Sus continuos errores, incoherencias y divergencias han sido, sin mala intención, causa de confusión y motivo de mayor pesimismo y desconcierto. De los laboratorios a los platós de televisión se va aprendido y no a experimentar como pontífices de una nueva religión salvífica. La soberbia o quizás la vanidad les volvió arrogantes y dogmáticos en sus intervenciones públicas. Y lo que es peor, se prodigaron en vaticinios que casi nunca se cumplieron. Pocos han hecho autocrítica. El caso paradigmático es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Estado, a quien el azar puso en una circunstancia para la que nadie estaba cualificado. Sobrepasado por la situación, se equivocó cien veces, se contradijo, negó y afirmó por igual sobre cosas idénticas, hasta caer en un penoso descrédito ante la comunidad. Es la imagen exacta del fracaso de la gestión emocional de la pandemia.

Lo peor de la política
Por si no fuera bastante sufrir un alud de miedoinducido por el sistema, la anulación de la responsabilidad propia, la tutela arbitraria de las libertades y una sobreinformación nociva trufada de contrasentidos por los profetas de la ciencia, los líderes políticos hicieron todo lo posible, con sus inútiles e infantiles desavenencias para desmoralizar a la sociedad y llevar más preocupación a la ciudadanía. No pudieron hacerlo peor y causar más daño con su bronca permanente. Cuando más unidad de acción y mayor cooperación eran necesarias, se culparon unos a otros y se obstaculizaron priorizando sus mezquindades a la resolución de los efectos inaplazables de la pandemia. Por su parte, la justicia se contradecía y estorbaba con sus resoluciones. Y en eso siguen. ¡Qué español es el espectáculo del cainismo, transmitido de arriba abajo!Sobrecogía ver cómo se celebraban los malos datos de la pandemia sin considerar las amarguras de la gente, hastiada de las ruindades partidistas. La democracia y sus tres poderes salen muy tocados de esta plaga.
Llegamos exhaustos y con el corazón roto al interminable fin de esta pesadilla. No se censuran las decisiones técnicas, discutibles e improvisadas muchas veces, porque nadie, en ningún lugar del mundo, sabía a ciencia cierta qué procedía hacer; pero sí reclamamos que los padecimientos de la gente, su sentir y su angustia no se tuvieran en cuenta. ¡No digan que fue por nuestro bien, maldita sea! Hay una fragilidad humana que respetar y que no se ha entendido. Así que pongan la prioridad emocional en la agenda de la próxima crisis.
JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ Consultor de comunicación