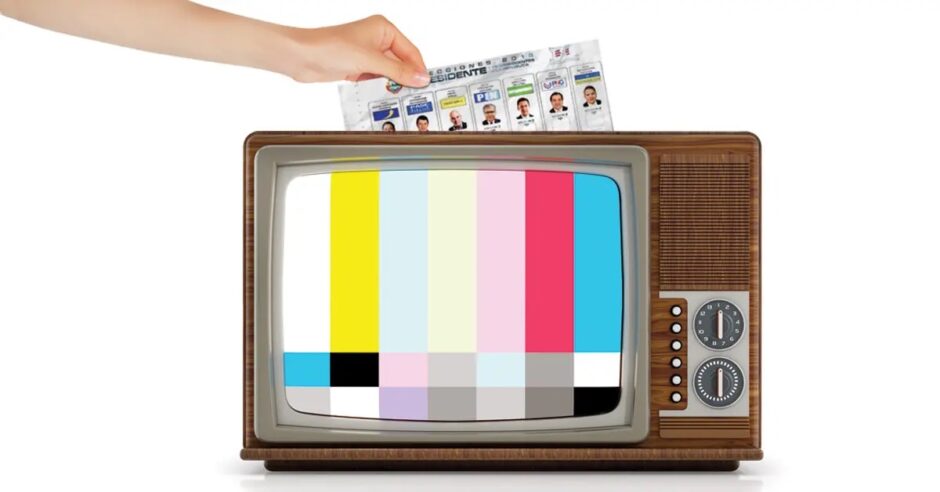Honra, honor y orgullo son valores con connotaciones medievales que hoy, tiempo de disfraces, se traducen por dignidad, derechos e identidad. Pero las palabras no cambian las cosas verdaderas. Quizás por esto la serie Your Honor ha sostenido su esencia moral con su significativo título. Ya está en Movistar+ la segunda temporada de esta magnífica historia, de un juez de Nueva Orleans -viudo, carismático y compasivo- que, por proteger a su hijo adolescente que accidentalmente había matado al menor de una familia mafiosa de la ciudad, pervierte las reglas de la ley con una sentencia favorable al clan criminal. En ese dilema entre amor y honor paga un altísimo precio, el más caro, cuando asesinan al chico por el que lo dio todo. ¿Qué más podría perder?
El juez Desiato está en prisión por prevaricador. Y otra vez se enfrenta a una disyuntiva de honor: encubrir al alcalde, que le ayudó a salvar a su hijo, o colaborar con los federales para acabar con la banda mafiosa a riesgo de su vida. Estamos en un torbellino de corrupción política y policial, con dos bandas rivales a muerte (una de ellas liderada por una mujer) y una creciente orgía de violencia, venganza y racismo. Naufraga el relato en dos instantes: la celebración de un rodeo de presos, en el que cuatro reclusos juegan a las cartas en el centro del ruedo y deben sobrevivir a las embestidas de un toro de mil kilos, ¡tras sonar el clarín taurino en Luisiana! Y esta perla en boca del padrino mafioso: “La violencia no es una demostración de fuerza”.
Está el amor inspirado en Romeo y Julieta y la ternura del nieto que traerá la paz. Y está la genial interpretación de Bryan Cranston, para enmarcar. Es verdad que nuestra existencia es un dramático dilema y que por eso todos somos un poco el juez Desiato. De ahí la cercanía de esta historia de ahora y siempre.
JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ