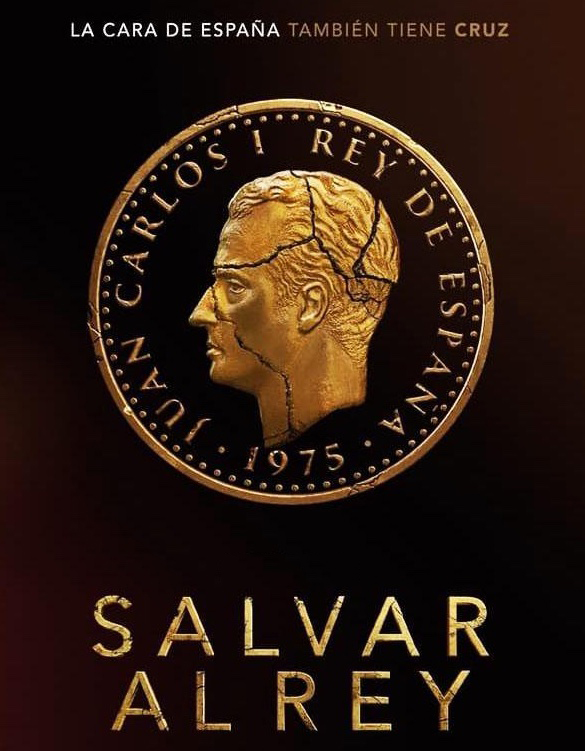Se atribuye la diferente importancia entre salud física y salud mental a la segregación de cuerpo y mente, hemisferios de la realidad humana. Percibimos la enfermedad mental como maldición y la física como contingente. Contra este estigma milenario, ETB ha estrenado un espacio innovador, Necesito ayuda, centrado en los trastornos psicológicos de nueve jóvenes, de 18 a 28 años. Nunca hasta ahora habíamos sido testigos de una verdadera terapia de grupo, ese círculo de personas que, libremente y con toda su fragilidad a cuestas, descubren sus heridas interiores para ser escuchadas, sabiendo que nadie les juzga.
Ainhoa, Matiena, Andoni, Leire, Andrea, Xabi, Iker, Intza y Naia, conducidos por el psicólogo Juanan Tejero, emiten un mensaje de urgencia: “Necesito ayuda”. Y la piden a su entorno y suplican la empatía de la gente para poder afrontar sus depresiones, dependencias emocionales, adicciones, hipocondrías y tentativas de suicidio. Somos vulnerables, maldita sea. Esta es la grandeza de la docuserie que ponderamos como auténtico servicio público. Su propósito no es solo reconocer la enfermedad mental, también desestigmatizarla. En esta alta meta cooperan los escritores que la sufren, como Rosa Montero y sus crisis de pánico, Ángel Martin y sus brotes psicóticos, Scott Stossel -autor de la célebre Ansiedad– y sus múltiples fobias. Como otros, vivo a duras penas con mi agorafobia.
En Euskadi tenemos la tasa de psiquiatras más alta del Estado, nos dijo hace poco José Antonio de la Rica, Director de Atención Sociosanitaria del Gobierno Vasco. Pero hay mucho que mejorar y desbaratar el tramposo discurso de la autoayuda. Por la enfermedad mental, otra mentalidad social. ¿O hubieran recibido con el mismo alborozo a Ana Rosa Quintana si en vez de volver a Telecinco tras un cáncer hubiera regresado de una esquizofrenia?
JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ