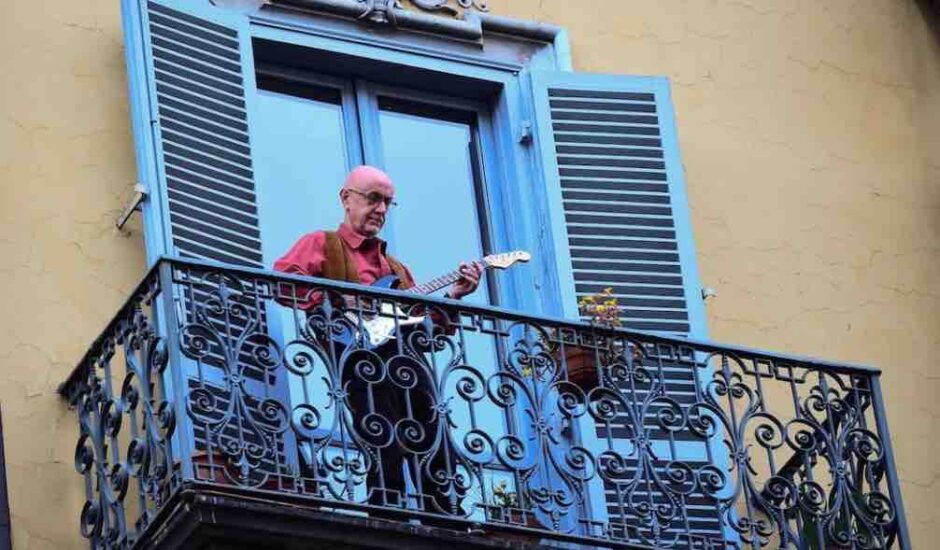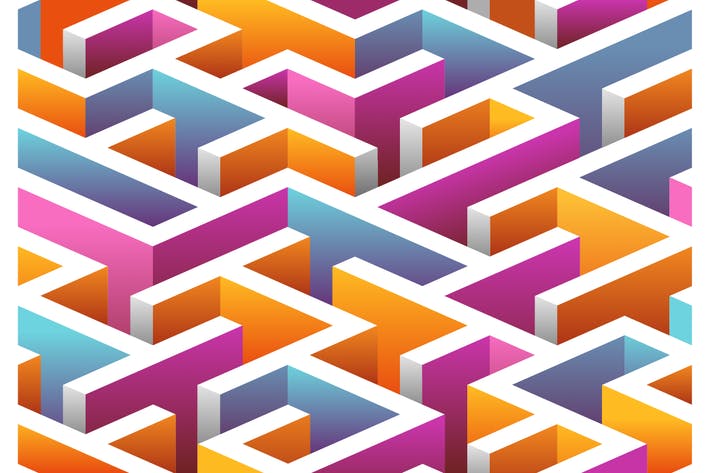Es un asesino despiadado. El coronavirus se ceba en los más débiles, en las personas mayores y en aquellos cuyas defensas físicas están muy disminuidas por patologías previas. ¿A cuántos ancianos y ancianas ha matado ya? Se cuentan por miles. Y no va a parar hasta que encontremos el remedio, y eso va a tardar. Preferentemente, el coronavirus acude a las residencias de mayores. Allí tiene donde elegir, a éste, al otro y después al de más allá. Y uno tras otro los va matando, de cuerpo en cuerpo. Sin compasión.
No quiero hablar de cifras porque lo único que hacen es aumentar nuestra angustia. Las residencias de mayores son la primera línea de la tragedia. Me parece horroroso que algunos políticos utilicen a los ancianos muertos y su tragedia en su estrategia contra las autoridades. Es pura carroñería.
Las residencias de ancianos son una realidad que nuestra sociedad ha generado como industria y como respusta a una demanda. La sociedad occidental por lo menos. Se supone que los abuelos y abuelas deberían estar al cuidado de sus hijos (como estos fueron cuidados por sus padres antes de envejecer) y no en lugares extraños fuera del hogar y a cargo de profesionales y geriatras.
Sí, sí, hay circunstancias que crean la necesidad de que algunos abuelos vivan en residencias: ausencia de familia directa, dependencia, demencias y alzheimer, etc. Sí, no lo niego. ¿Pero cuántos de ellos podrían vivir con sus familias y no en centros para personas mayores? Es un debate social que no se quiere abordar, pero que mucha gente tiene muy claro. Dicen que los japoneses no abandonan a sus mayores. No lo sé. En Japón también hay residencias de mayores.
Mi amigo Paco creía que los viejos debían seguir en casa, con sus hijos y nietos. Y así tuvo a su suegra, viuda, en su casa durante muchos años y a su cuidado. Hasta que quedó mentalmente incapacitada y precisaba cuidados especializa-dos todo el día. Y contra su criterio, la ingresaron en una residencia. La señora murió a los dos días. Hoy es el día en que Paco no se perdona la decisión de haberla llevado a aquella maldita residencia. Y le pesa el alma. Yo le decía. “Paco, es una casualidad, pudo morir igualmente en tu casa en la misma fecha”. Pero Paco no lo cree y se siente muy culpable.
He visitado alguna residencia y es una experiencia impactante a nada que seas observador. Hay ancianos a quienes sus hijos visitan cada día. ¡Todos los días sin faltar! Hay otros a los que van a ver los fines de semana. Y hay otros, y son muchos, a los que sus hijos y nietos no visitan jamás. La tristeza es la dominante en esos lugares. Tristeza en los ojos y la cara de los ancianos. Tristeza de soledad y abandono. Tristeza de la muerte. Los geriatras y auxiliares hacen su trabajo, y creo que muy bien.Por si fuera poco, ha llegado el coronavirus a implantar su veneno donde vivían los más vulnerables. Si esto era un plan diabólico, a Satanás le ha salido a la perfección.