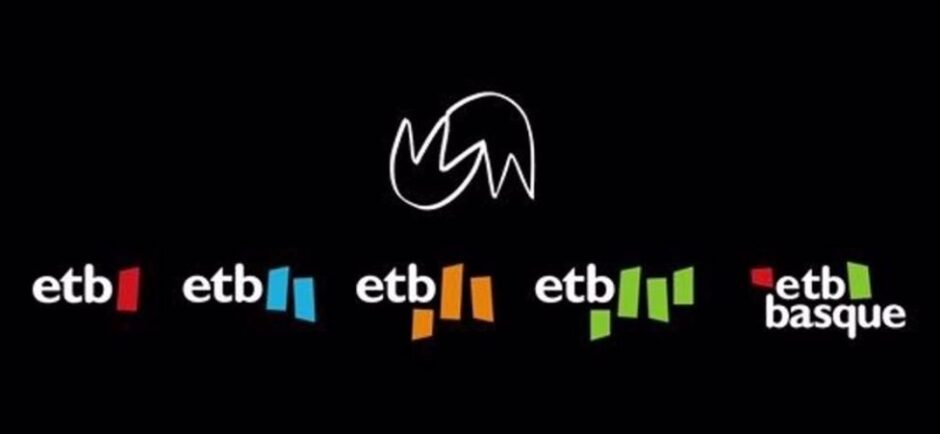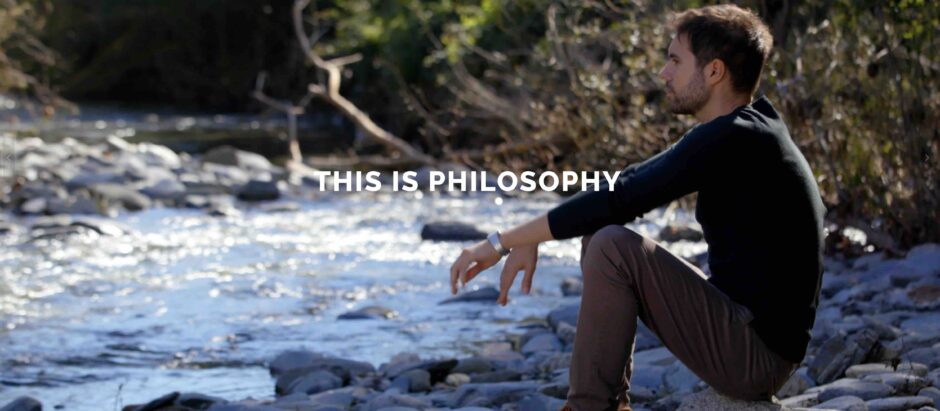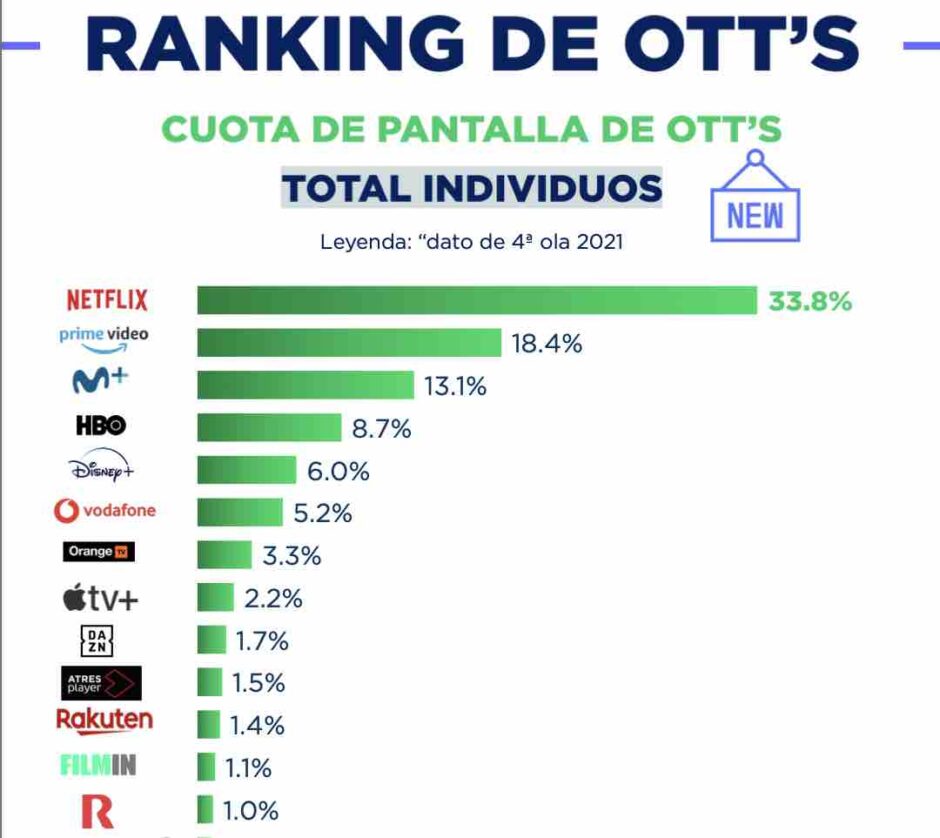Entre lo que piensas, sientes, dices o haces, ¿qué prevalece? Ya lo anticipó Aristóteles hace unos 2.300 años: “No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”. En este berenjenal ha querido entrar el nuevo programa de ETB1 Abiapuntua, presentado por Xabier Madariaga y producido por Baleuko, un reality con tres chicas (Janire, Maider y Lorea) y tres chicos (Andoni, Gorka y Joseba) cuyo propósito es desmontar nuestros prejuicios sobre el racismo, la pobreza, los ancianos, los presos y otros asuntos ante los que se aprecian no pocas incoherencias. Con la diferencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos se construye la hipocresía y la teatralización de la verdad, muy notorias en un mundo enrocado en lo políticamente correcto.

Para primer reto -la diversidad funcional- se ha seguido el método de la inmersión, llevando a los jóvenes a experimentar lo que es vivir sin ojos, sin piernas y sin oídos ni boca junto a quienes de verdad tienen deficiencias visuales, auditivas y de movilidad y las padecen con incontables obstáculos. Aunque ante este problema existe mucha comprensión y poco rechazo, se evidencia la enorme carencia de adaptaciones sociales para su plena integración. Lo peor para ellos, lo que más les duele, es la mirada de conmiseración, nuestra lástima. La compasión, tan católica, siempre fue inútil.

Mirarse al espejo de la realidad como propone Abiapuntua nos lleva a reconocer que detrás de toda maldad hay ignorancia, miedo, frustración y repugnancia que nacen del peor de los sentimientos, el de superioridad, esa arrogancia de creernos mejores que los demás por poder, raza, cultura, economía e ideología. Estos son los microfascismos, materializados en palabras, gestos y actitudes, que serán desigualdad y votos de odio para Vox. Vigila tus rencores, amigo, y cuidado con tus burlas.