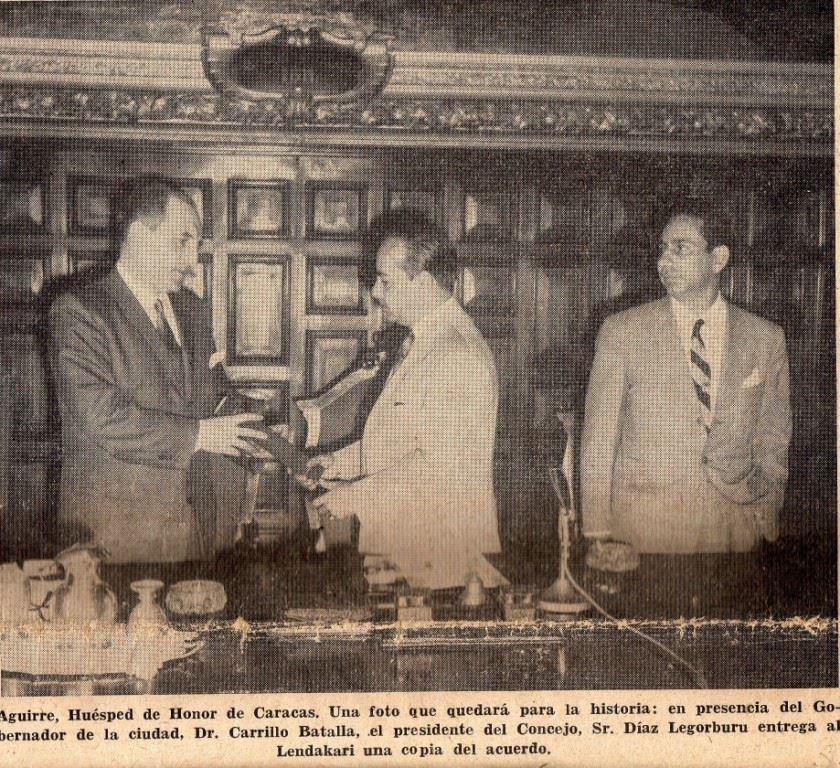Viernes 24 de abril de 2020

Esta foto está sacada en la delegación del Gobierno Vasco en Nueva York que se encontraba en la V Avenida. Manu Sota es quien está de pie a la derecha. El resto son Consejeros del Gobierno y el Secretario General de la Presidencia, Antón Irala en 1946.
Manu Sota (1897-1979), hijo de Sir Ramón de la Sota, nació y murió en Getxo tras pasarse media vida en el exilio. Sota es uno de las grandísimas personalidades de la cultura vasca y por sobre todo un gran amigo del Lehendakari Agirre.
Estudió derecho en Salamanca y en Cambridge donde impartió la docencia varios años. Políticamente estuvo adscrito al Jagi Jagi y fue presidente del Athletic de Bilbao en tiempos en los que trató de llevar el estadio de San Mamés a Torre Madariaga en Deusto. Lo tenía oido. Era apuesto, bizkaino y presidente del Athletic tras dar clases en Cambridge.
Promotor del teatro vasco, tras la caída de Bilbao fue el manager principal del grupo Eresoinka, Elai Alai y del Equipo de Fútbol Euzkadi. En Nueva York, con su hermano Ramón, y una percha y labia impresionante, acudían a todos los saraos de la alta sociedad y de las estancias católicas tratando de desmentir la especie de que los vascos eran peligrosos comunistas y que además eran católicos, con el fin de poder ir abriendo puertas.
En Nueva York, además de ser el Delegado Vasco fue el asistente principal del lehendakari junto a Antón Irala y posteriormente con Jesús de Galindez y Jon Bilbao.
En el trabajo de hoy quiero destacar la glosa que hace de las cartas que el Lehendakari escribió desde Berlín cuando estuvo escondido con falsa personalidad. Decían que el libro “De Guernica a Nueva York pasando por Berlín lo había escrito él con las notas que le había suministrado el Lehendakari”. Pudo ser pues estaban muy compenetrados políticamente. Vamos a ello:
“2 de Abril. Hoy he tenido una satisfacción grandísima. Mis amigos de América han recibido la carta que les envié por medio del Canciller de los Estados Unidos, y me dicen que seguirán mis instrucciones. ¡Qué susto el de mis amigos, que ignoraban mi paradero, al abrir mi carta y leer: «Aunque les extrañe estoy en Berlín, desde donde les escribo»!
He aquí la carta a la que alude el Presidente en el párrafo anterior, tomado de su reciente libro «De Gernika a Nueva York pasando por Berlín».
Era el invierno de 1941. Yo solía ir a pasar todos los fines de semana con Manuel de Intxausti y su familia, que tenían una casita en White Plains, a unas millas de New York. Después de una agitada semana en esta inmensa metrópoli, recibiendo constantemente malas noticias, y con el horizonte económico anunciando franca borrasca, aquellas dos noches que pasaba en la paz del campo eran para mí una verdadera cura espiritual.
Después de oír misa de nueve en la capilla cercana a la casa, Intxausti y yo solíamos pasear por los senderos nevados, bordeando riachuelos que estaban completamente helados. La conversación giraba siempre en torno de nuestras constantes preocupaciones: nuestro pueblo, sus hijos, en las cárceles y en el exilio, y nuestro Presidente desaparecido. ¡Cuántas veces volvimos a casa sin saber por dónde habíamos andado!
Nada sabíamos de José Antonio desde que le sorprendió en Bélgica la invasión alemana. Había toda clase de rumores sobre su muerte: unos le suponían escondido en una Embajada americana de Berlín, otros le creían preso en un castillo, del Rhin, y los más pesimistas le daban por muerto. Nos sentíamos impotentes para actuar, y esto era lo que más nos desesperaba. Teníamos amigos que hubiesen podido indagar en Alemania y en la Bélgica ocupada acerca del paradero de José Antonio, pero ¿no resultaría esto contraproducente en el caso probable de que estuviese oculto?
El 11 de marzo por la noche, Intxausti recibió una llamada telefónica desde Washington. El Ministro de una Legación sudamericana le anunciaba que acababan de entregarle una carta importante dirigida a él. No podía decirle de quién era y únicamente le dio a entender que había llegado a su poder por conducto de valija diplomática o cosa parecida. Al día siguiente, Intxausti recibió la anunciada misiva. Su asombro —y el mío cuando la leí— no tuvo límites cuando nuestros ojos se fijaron en el encabezamiento:

«Berlín, a 3 de febrero de 1941.
Mi querido e inolvidable amigo: Le saldrá a usted una exclamación de susto al recibir una carta mía desde Berlín. Pues bien, estoy en Berlín…».
Con esta naturalidad nos anunciaba José Antonio la inverosímil noticia. Excuso decir la serie de ideas alarmantes que nos pasaron por la imaginación, por el peligro que corría su vida bajo la constante y directa amenaza de la Gestapo. No podíamos concebir que solo y sin recursos pudiese burlar la perfectísima organización hitleriana. Era un enemigo demasiado grande.
No es mi intento dar a conocer todo el contenido de la carta, en la que, después de relatar su odisea, desde que fue copado por los alemanes en Bélgica nos revelaba su nueva personalidad de doctor panameño y nos daba instrucciones minuciosas para que le ayudásemos a salir de Alemania y venir a los Estados Unidos vía Rusia-Japón. Tendría que hacer públicos nombres que no conviene mencionar en las actuales circunstancias, pero que algún día serán conocidos para agradecimiento de todos los vascos.
Lo que me interesa en estos momentos es dar a conocer el estado de ánimo de José Antonio y su posición espiritual en aquel trance tan decisivo para él, viviendo a todas horas del día y de la noche bajo la amenaza de la muerte. Hágase por unos instantes el lector la idea de que es Presidente de Euzkadi, que ha dirigido una guerra encarnizada contra Franco en estrecha alianza con Hitler y Mussolini, que es buscado por los agentes falangistas y la Gestapo para fusilarlo, que no tiene más defensa que un nombre supuesto, un bigote y unas gafas de concha, de que además está en Berlín, y que se pone a escribir una carta a sus amigos de los Estados Unidos, en la que les descubre todos sus secretos y les reitera su posición antitotalitaria… y díganme después cuál sería su estado de ánimo en dichas circunstancias.
Las dieciséis páginas de la carta de José Antonio están escritas de su puño y letra, y en todo momento revela una absoluta tranquilidad y una seguridad inquebrantable de que todas las tribulaciones tendrán un buen fin.
«Pero, en fin, estoy decidido y seguro de que el buen Dios, que hasta aquí ha velado por mí hasta los más mínimos e imperceptibles detalles, lo hará también en lo sucesivo».
«Hemos sufrido indeciblemente, pero Dios nos ha ayudado y esperamos que siga haciéndolo».
«Yo espero llegar a tiempo, no sé si por optimismo incorregible o porque tengo un presentimiento íntimo de que así será».
Este adueñarse del futuro cuando todo en nuestro derredor parece conspirar contra nosotros llama José Antonio «optimismo incorregible». Otros más pobres de espíritu lo suelen calificar de «inconsciencia». A mi juicio, existe una palabra para denominarlo que, a pesar de no tener más que dos letras, posee un profundísimo significado: esta palabra es FE. La fe a que me refiero no es solamente religiosa, sino también humana, y quienes tienen el privilegio de poseerla triunfan en esta vida, porque no solamente confían en sus fuerzas internas y en la omnipotencia de Dios, sino que también competen a sus semejantes a actuar en forma altruista y valerosa al contagiarlos con su fe salvadora.
De ahí que José Antonio encontrase en su trágica aventura «seres providenciales» que surgían inesperadamente en los momentos más difíciles, a los cuales debe en gran parte su liberación. Eran hombres a quienes José Antonio inyectaba su propia fe, la cual les impulsaba a obrar aun a riesgo de su bienestar.
A personas que se extrañaban por la espontaneidad con que se confiaba a individuos a quienes encontraba por primera vez, José Antonio les ha solido explicar: «Es que en este mundo son muchos más los buenos que los malos». Esta confianza en la humanidad, porque al fin y al cabo el hombre es obra de Dios, es otra de las características del hombre de fe. Quien no recela de su semejante, sino que, por el contrario, le abre el corazón para adueñarse de él, pone en movimiento hacia el bien a individuos que ante el receloso reaccionarían de manera negativa. Porque el hombre de fe lleva como lema el «piensa bien y acertarás» y demuestra que quienes desconfían de todos terminan fracasando en las adversidades.
Cuando la vida está en peligro y se siente uno acechado por todas partes, el ánimo desfallece y en muchos casos llega a la dejación o, por lo menos, a la ocultación de las convicciones ideológicas que son causa de la persecución. Son contados los individuos que poseen temple de mártires o de héroes, y los que no poseen este don, que tiene mucho de sobrenatural, al verse acorralados por la muerte, a menudo transigen, cuando no claudican. A mi no me gusta criticar a quienes así proceden, porque solamente en los momentos de prueba llegamos a conocer toda la fortaleza de nuestro espíritu, y uno no sabe lo que haría en aquellas circunstancias. En la calma de nuestro despacho todos forjamos proyectos heroicos; lo difícil es realizarlos cuando se presente la silueta de los fusiles.
La carta que estoy comentando nos muestra cuál era a este respecto la posición de José Antonio en Berlín:
«Yo soy quien fui, y seguiré siendo el mismo, pase lo que pase. Las ideas no pueden cambiar como el viento o al socaire de las situaciones de cada momento».
La adversidad, en vez de inyectar pesimismo en su alma, le refuerza en los ideales por los que ha luchado. Por los senderos de dolor que ha recorrido, ha ido cosechando una valiosa experiencia que le afirma más en el triunfo de una Causa que no por haber sido vencida, fue aniquilada.
«Sólo los que sufren como nosotros, son capaces de comprender a los demás. ¡Cuánto podría hablar de esto y de los dolores que he visto en esos caminos de Dios! La experiencia vivida y las cosas, lugares y personas vistas me han servido de mucho, afianzando cada día más nuestro eterno ideal».
A pesar de su «optimismo incorregible», se da perfecta cuenta de que los alemanes pudieron apoderarse de su persona para actuar en provecho propio o fusilarlo en momentos en que más necesita de su libre albedrío para seguir luchando por su pueblo. Por eso le es imprescindible su libertad y la de su mujer y sus hijos, pues aun consiguiendo huir él a tierras de libertad, si aquellos quedasen en cautiverio, podrían ser usados para coaccionar su actuación. Pero aunque sucediese lo más doloroso, él siempre se inclinará ante el deber.
«Mi caso es diferente. Yo no puedo perder mi independencia ni ser objeto de transacción —para luego ser fusilado— en el momento en que, para contentar caprichos, estos alemanes, con toda corrección, pudieran entregarme. Y conmigo mi mujer e hijos, que, aunque no sufrirían mi suerte, sin embargo amargarían mi vida y hasta frenarían mi libertad en muchos momentos en los que tengo necesidad de ella. Esto no merece la pena de ser escrito. Son los deseos y sentimientos íntimos que llegan muy hondo, pero, sobre todo, el deber, y ante él me inclinaré siempre y Dios hará lo demás».
Desde Berlín José Antonio examina cuidadosamente las incidencias políticas de la guerra, estudia las informaciones que obtiene de las personas influyentes con quienes trata —Don Juan Andrés Álvarez Lastra frecuenta varios salones diplomáticos— y llega a prever acontecimientos en los que nosotros apenas pensábamos en 1941, pero que ahora son motivo de preocupación general. Los expone con su habitual franqueza y no le amedrenta el hecho de estar dentro de Alemania, perseguido por la Gestapo, para hacer hincapié en sus convicciones antitotalitarias.
«Puede ser que el mes que viene haya acontecimientos en España. ¿Qué hará Franco? He aquí la incógnita. Y si se echa en brazos de Inglaterra, ¿olvidarán los ingleses a quienes defendieron su patria y vieron Gernika arrasada? He aquí un tema muy importante que nuestras Delegaciones tienen el deber de desarrollar. ¿Olvidarán los millares de presos que han sufrido por defender la libertad contra la dictadura llena de sangre y de víctimas? Yo predico el perdón y lo predicaré, pero no quisiera jamás ser cómplice de una confusión de ideas que cambian según el provecho de cada momento. Con los ingleses o contra los ingleses, el régimen de Franco, por ser una imitación servil y ser violencia, no puede ser solución. Nada que no respete nuestra libertad de hombres y de pueblo será admitido por nosotros, y yo espero que no lo sea por el mundo que dice luchar por esos mismos ideales. No puedo concebir —hablo de una hipótesis quizás aparentemente absurda, pero posible que llegue un día en que Franco, ayudado por los ingleses frente a una invasión alemana, sean los ingleses quienes primero olviden el postulado de libertad de los hombres y pueblos que les atrae la simpatía del mundo que sufre. Porque las ideas trascendentales que son más aplicables a todos en el espacio no pueden cambiar de color según la esquina en que se apliquen. He aquí un tema de mi preocupación más profunda que quiero que ustedes lo trabajen haciendo ver la incompatibilidad arriba apuntada y la facilidad con que pueden perderse las simpatías cuando la conducta no va al ritmo de los principios, y cuando los hasta ayer adversarios se afanan en reconocer errores y en proponer soluciones. No hablo de memoria. Puede suceder lo contrario. Entonces nuestro derecho coincidiría con los hechos. ¿Seguiremos en este absurdo y criminal utilitarismo?
José Antonio no se conforma con darnos consejos a los vascos de este lado del Atlántico antes de salir para Berlín, y en la modesta habitación de su casa de huéspedes de Amberes, tal vez temiendo que la Gestapo pudiera soprenderle en cualquier momento, escribió un documento dirigido a todos los vascos del mundo para que fuese leído públicamente. Y, aunque parezca mentira, el documento salió de la Bélgica ocupada burlando la vigilancia hitleriana, atravesó los Pirineos y llegó a Euzkadi, donde fue repartido profusamente.
«Con motivo del Gabón he enviado un Manifiesto al pueblo vasco. Son ideas fundamentales, la generosidad y el perdón para que acabe una época de odio y rencor, la unión de los vascos entre sí con firmeza y resolución como hasta ahora, el cultivo intensivo de nuestro idioma y de cuantas características nacionales nos distinguen, y la participación en espacios peninsulares amplios, siempre que nuestra libertad sea garantizada. El Manifiesto va firmado en Londres el día 22 de diciembre, el mismo día en que firmaban las autoridades alemanas el permiso para que pudiera venir a Alemania. Son cosas del destino que Dios permite. Conviene mantener la idea de que estoy en Londres».
José Antonio sigue en su puesto a pesar de todo. Todas las tribulaciones que han caído sobre él no le arredran en su empeño. Un ideal y un deber marcan un rumbo, y, como los recios capitanes de nuestra tierra, se preocupa de la embarcación que le ha sido encomendada aun a riesgo de perecer. Como Presidente de los Vascos que es, se olvida del peligro actual para inquietarse por la suerte que ha podido correr lo que hay de organización patriótica en el mundo. La catástrofe ha sido inmensa, pero el hombre de fe no se descorazona contemplando los escombros de su propia casa, sino que los emplea para construirla de nuevo y mejorarla.
«No sé nada de nuestras Delegaciones. Yo supongo que habrán salido de su zozobra primera. Si no es así, dígales que esa es mi voluntad. ¿Qué es de «Euzko Deya»? ¿Sigue publicándose? Sería para mi un gran dolor saber que desapareció. Yo espero que la desgracia habrá agigantado los esfuerzos de los compatriotas, pues es en estos momentos en los que se conoce a los hombres».
«No se olviden de las publicaciones. Mejores o peores, son siempre necesarias para demostrar vitalidad, fe y presencia».
Desde su sufrimiento recuerda muy principalmente a los vascos que sufren, y desde su cautiverio a los compatriotas cautivos.
«Ayuden mucho a los que sufren y a aquellos que han perdido sus familiares. Que los que tienen den para sus necesidades y las de la Patria y su organización».
Hagan cuanto puedan por nuestros presos y por cuantos estén aún en los campos de concentración. Merecen mucho porque han sido siempre dignos. Yo siempre los recuerdo con respeto y veneración. Ellos nos pedirán cuentas un día de nuestra libertad, bien o mal aprovechada».
Pero su preocupación primordial es la solidaridad de la gran familia vasca en el dolor, pues sabe que un pueblo roto, en el exilio, carece de fuerzas para alcanzar la victoria. No existen enemigos más enconados que los compatriotas que en la adversidad se aborrecen, pues colocan las miserias que separan por encima de la patria que une. Por eso se indigna contra quienes pretenden fomentar la desunión, añadiendo la pena de la discordia a la amargura del destierro.
«Que la magnífica y ejemplar fraternidad de nuestro exilio continúe y que sepan todos que lo único que me contrariará, y por lo que no pasaré, será la mezquindad de espíritu que sea capaz de romper o sólo entorpecer la unidad y hermandad de nuestro pueblo, sobre todo cuando está en la desgracia».
«Exciten a la unión de todos, al sacrificio de todos».
«Unión estrecha de todos los vascos y unión generosa de todos sus sacrificios es lo que nos predica José Antonio machaconamente para llegar a la consecución de nuestros ideales. Y luego, la perdurabilidad de nuestro empeño, que es virtud de las razas que, como la nuestra, no tuvo principio en la historia. Para nuestro pueblo, que ha contemplado como una esfinge inmutable la gloria y el ocaso de diferentes razas, el calendario no cuenta. Lo que cuenta es la perseverancia, el entusiasmo de cada día y la fe de siempre, que conducen a la aceptación de los dolores que abonan y hacen retoñar frondosamente el árbol de la libertad.
«Repito también, mi idea fundamental: unión, unión y unión. Además sacrificio. Lo que no se hace en un día se hace en dos; si no, en cien. Que nadie de un paso atrás. Hay que mirar el porvenir con optimismo. Lo que pareció fuerte en nuestros adversarios ayer, hoy parece frágil. Cada día lo será más, porque no se puede contra la voluntad popular, que al fin se impone siempre. Recuerden que trabajamos una causa de libertad que es causa de dolores y de penas; que no dan su fruto, aunque éste es seguro, cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo dispone, y si no es posible que nosotros veamos el resultado, lo verán nuestros hijos».
«Yo estoy seguro de que nuestro trabajo tiene cercana una recompensa que nosotros mismos hemos de recoger. Así lo dice el clamor unánime de nuestro pueblo, pues hasta la desesperación del adversario, que prometió pan y recoge hambre, que habló de independencia y cae en la servidumbre, que habló de paz y sembró odio, es argumento y refuerzo de aquella unanimidad que exige el cambio de un estado de cosas absolutamente intolerable».
«De esta prueba hemos de sacar nuestros espíritus fortalecidos y a nuestro pueblo invencible. Muchas veces, antes de la guerra, dije a nuestras autoridades que nos faltaba el exilio para triunfar, y ha llegado acompañado de un dram-tismo que no podríamos ni suponer. Así de proporcionado será el triunfo».
No es ninguna verdad nueva el decir que a los hombres —y en especial si éstos son dirigentes de pueblos— solamente se les conoce en su plenitud espiritual cuando la adversidad les acucia por todas partes y ven destrozadas y en ruinas la causa a la que entregaron su vida. En ese yunque se prueba su temple. Hay quienes —y éstos son los más—, incapaces de sobrellevar el desastre, se consideran vencidos para siempre. Pero los que aceptan la prueba como un desafío más y sacan fuerzas de la derrota para seguir laborando por la causa, éstos demuestran poseer la fibra que es necesaria para dirigir a los pueblos.
La vecindad de la muerte es la mejor comprobación de la valentía y de la veracidad de lo que un hombre escribe. Quién se atreve a transmitir al papel ciertos conceptos a dos dedos de ser fusilado, conceptos que agravan la crítica situación en que se halla, demuestra que los siente en lo más hondo de su alma y que los considera más preciosos que su propia vida. Estos conceptos son los más dignos de ser leídos.
Conozco muchas cartas de nuestro Presidente, pero una sola que la haya escrito en un constante peligro de muerte. Es esta de Berlín. Por eso he querido dar a conocer a los vascos los párrafos de ella que más pudieran interesarles. Conociendo el temple de su Presidente en el peligro, podrán deducir de lo que es capaz cuando la paz le devuelve al gobierno de su pueblo.
New York, 1943