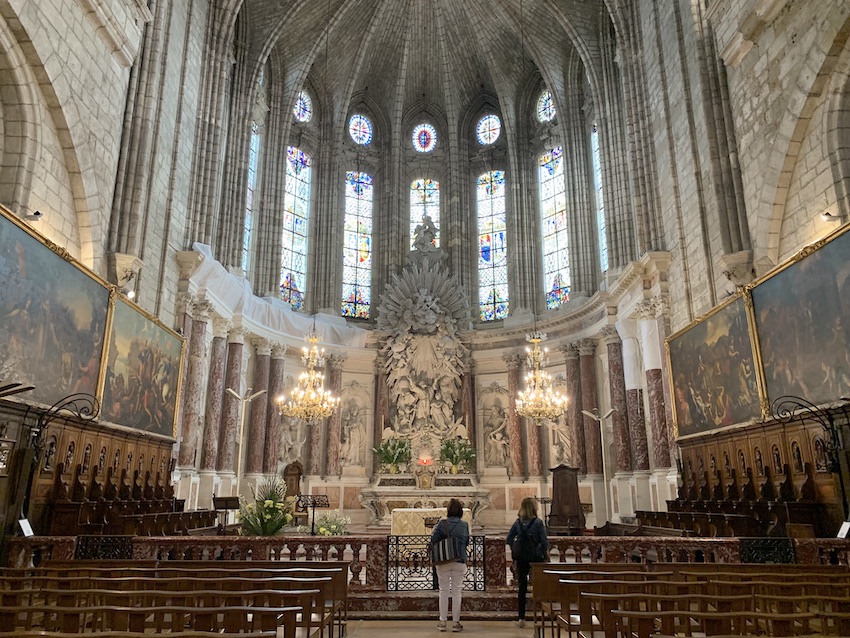Cuentan que en la Edad Media Ávila era una ciudad de comunidades diversas, mezcla de cristianos, judíos y musulmanes, acostumbrados a convivir de forma respetuosa y pacífica. Esta es una historia que escuché hace ya varios años, cuando pasé por Ávila, en el Camino del Levante, en la etapa que comienza en Cebreros y finaliza en capital abulense. Es un relato, que tiene a dos niños de diferentes colectividades religiosas como protagonistas —judía y musulmana— que se divertían y jugaban juntos en una ciudad medieval por la que transitaban mercancías y muchos nobles e hidalgos caballeros de muchos lugares. Así me la contaron:
Mati era un chico de 10 años muy listo, soñador, y de gran imaginación pero, sobre todo, valiente. Vivía en el barrio de la judería de Ávila, muy cerca del Mercado Chico, donde sus padres poseían un pequeño comercio de zapatería, que proporcionada a la familia una sencilla y apacible vida sin sobresaltos. Así, Mati jugaba y corría por las calles cercanas a la Muralla y al río Adaja con una amiga musulmana llamada Thuraya, cuyo nombre fascinaba al jovencísimo hebreo pues en árabe significaba «estrella». Cada noche, Mati, desde su jergón de hierba, admiraba las estrellas del claro y limpio cielo raso de Castilla esperando el momento en que su madre, como siempre, se acercase a darle el beso de buenas noches. Esta vez resultó más emotivo porque, Rael, deslizó en las manos de Mati unas pequeñas esparteñas susurrando al oído de su hijo «para que tu estrella no corra descalza».
A Mati agradó mucho aquel regalo para su amiga Thuraya, pero ensimismado con su sueño de «estrellas» le dio pie a preguntar:
—Madre, ¿cuál de todas las estrellas que vemos en el cielo es la mía?
—Busca la más brillante, que será la más libre, pues ya sabes que tu nombre quiere decir «aire de libertad» porque según Mordejai, —-«la Mano de Dios»—- es la
que nos guía hacia libertad. Y ahora, duérmete que mañana tenemos mercado.
Y, así, los ojos de Mati se fueron cerrando poco a poco mientras buscaba entre la bóveda celeste su resplandeciente estrella.
La mañana llegó veloz como otra cualquiera para vivir un nuevo día en la plaza del Mercado Chico, ayudando a sus padres en la preparación de la exposición de las abarcas, esparteñas, borceguíes y diversos calzados de cuero. Luego, corrió a buscar el puesto de alfarería de los padres de Thuraya, quien al verle llegar le sonrió desde la inmensa profundidad de sus ojos verdes. Este era el momento preferido por la pareja de amigos, que corrieron hacia la puerta del río Adaja para jugar en sus orillas, mientras escuchaban a Maisha, la madre de Thuraya, gritarles: «ir con cuidado».
Thuraya y Mati se sentaron en el borde del puente romano sobre el regato, al mismo tiempo que el joven mostraba las esparteñas a su amiga, mientras le sostenía los pies descalzos para colocarle el calzado. Pero, de pronto, una ráfaga de viento arrastró una de las zapatillas a las aguas del Adaja. Mati alargó su mano para alcanzar la pequeña alpargata de cuero, al mismo tiempo que perdía el equilibrio y caía al vacío. En pocos segundos su cuerpo se hundió en las aguas de la presa que recogía las aguas para servicio de la tenería existente poco más abajo del arroyo.
El cuerpo de Mati su sumergió de espaldas, lentamente, mientras su mirada, iluminada por el resplandeciente sol de Castilla, volaba hacia el cielo. Fue justo entonces cuando contempló en el agua las tintineantes estrellas más relucientes y brillantes, que jamás había observado, mientras la corriente del Adaja le atrapaba y engullía. Aquellas eran, precisamente, sus preciados luceros, no una única sino varias, demasiadas, todas para él sólo. Y, al mismo tiempo, alargaba las palmas de sus manos tratando de alcanzar las que creía más centelleantes, las cuales se deshacían antes de conseguir sujetarlas.
Era imposible lograr salir del río pues Mati se hundía, poco a poco, más y más, envuelto por un sinfín de estrellas, que no lograba atrapar. Pero, de pronto, una fuerza superior le sujetó de la mano y en un suspiro volvió al cálido sol del otoño abulense. Un caballero vestido de blanco, con una gran cruz roja en el pecho y una larga espada en la cintura, tenía a Mati sujeto por los brazos. El caballero cruzado subió al atemorizado niño sobre su caballo mientras le tranquilizaba con suaves palabras, al mismo tiempo que tomaba las riendas de su corcel y caminaba hacia la puerta de la muralla de Ávila, mientras un peregrino aseguraba el nombre del caballero Templario.
–Es Gualdin Pais, el caballero Templario amigo del rey Alfonso de Portugal, que regresa a su país, después de haber luchado en las Cruzadas de Tierra Santa.
Aquellas palabras tenían muy poca importancia para Mati pues a lomos de aquel caballo, vestido de ropajes blancos con cruces rojas, se sentía como la estrella más brillante del firmamento, sobre todo, porque Thuraya, su amiga, caminaba junto al caballero Templario y miraba a su admirado y leal compañero, desde sus intensos y centelleantes ojos verdes.
—————————————————
Años después, en ese mismo puente, un caballero templario descendió de su caballo y se detuvo a contemplar el río Adaja, que sobre sus aguas volvía, una vez más, a ofrecer unos tintineantes reflejos del veraniego sol en forma de infinitas estrellas. Una sonrisa mezcla de alegría y tristeza se dibujó en el rostro del caballero, que desvió su miraba hacia la Puerta de San Segundo para continuar su camino por la rúa de los Zapateros hasta una de las casas del barrio de la Judería de Avila. Rael, su madre, le recibió con los brazos abiertos y le colmó de besos. Su amado Mati, aunque de paso, volvía a casa convertido en caballero cristiano tras demasiados años sin regresar con sus padres.
El caballero Templario había tenido que tomar muchas decisiones, pasadas demasiadas aventuras por los caminos e innumerables cambios durante su joven vida. Mati ya no era aquel niño judío soñador, pues en veinte años había sido testigo de excesivas alegrías y tristezas que le obligaron a cambiar de mentalidad religiosa, aunque, eso sí, siempre pensando en la defensa y ayuda del débil, del peregrino caminante a Santiago, Roma o Jerusalén dentro de la Orden de Los Templarios.
Por la noche, después de la cena con sus padres en la que relató mil y una aventuras, Mati se acostó, sobre su jergón, y volvió a contemplar las estrellas por la pequeña ventana de su habitación. Y buscó su estrella, la Estrella del Sur, que siempre había marcado su camino, cuidado y acompañado durante todos aquellos años. Thuraya ya no habitaba en Avila, pues sus padres se habían visto obligados a marchar hacia el sur en busca de una vida más placentera. Mati metió la mano en la faltriquera de su hábito templario, junto a su corazón, y sacó una pequeña esparteña de cuero que apretó, una vez más, entre sus manos. La Estrella del Sur volvía a brillar en su camino.