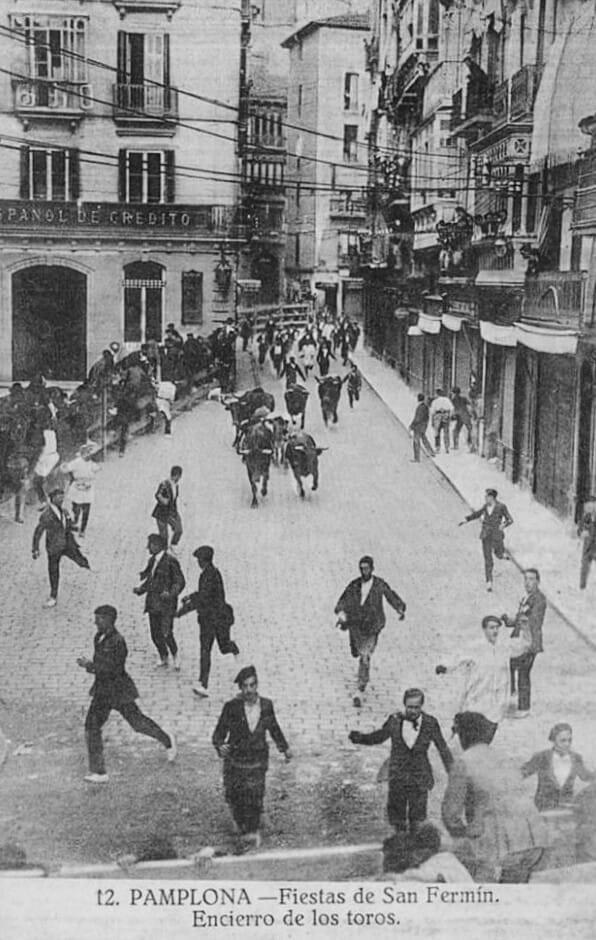Antiguamente, era propio de nuestra cultura vasca el silenciar los cencerros de los animales en señal de duelo por algún fallecido. Se les metía un puñado de hierbas para impedir que aquellas mordaces y parlanchinas lenguas, llamadas en castellano «badajos» y, con más acierto, «mihiak» (‘lenguas’) en euskera, siguiesen alborotando el doloso ambiente.
Se trataba de una muestra de respeto y de presentación de honores por quien se iba a la otra parte. El último abrazo y muestra de afecto que le hacían sus parientes, amigos, ganados o rebaños. Una costumbre que, desde que hemos deshumanizado hasta la misma muerte, ya nadie practica.
El viernes falleció repentinamente Bizente Goti Olabarria, uno de los emblemáticos pastores del macizo de Gorbeia. Y estoy seguro que hoy, si bien no estarán silenciados, sí tocarán a duelo todos los cencerros de aquellos altivos parajes. Y las ovejas estarán quietas, extrañadas, sin comprender qué mensaje les quiere transmitir esa niebla que las envuelve con más dulzura que nunca y que desconsoladamente llora húmeda, como hasta hoy nunca se había visto.
Porque Bizente, como todos sus compañeros de majada, era en esencia un pastor de nieblas.
Cuando lo conocimos hace más de treinta años, por nada del mundo habríamos pensado que aquel hombrachón de pañuelo anudado en la cabeza iba a terminar sus días apocado en una residencia de su Orozko natal.
Quizá por eso su corazón, en un acto de generosidad y valentía, decidió el viernes que era mejor liberarle de su torpe cuerpo para que de nuevo pudiese correr, bailar y saltar entre las amadas behe-lainoak, sus nieblas compañeras de toda la vida.
Yo hacía años que no lo veía. Pero las vivencias con él las tengo marcadas a fuego.
A mediados de los 80 andábamos mi amigo Juanjo Hidalgo [de quien son las fotos de Goti y su rebaño que publico aquí] y yo prácticamente todos los fines de semana en Gorbeia, escudriñando, midiendo y apuntando con gran entusiasmo todo lo que podíamos entresacar de aquel pastoreo que ya intuíamos declinar. Y así conocimos a Bizente Goti.
Fue él quien nos aclaró cuál era la legendaria Austegiarmingo harria (‘la piedra de Austegiarmin’, siendo éste el nombre de la zona pastoril en cuestión), límite de su majada, y que contaba con leyendas de tesoros enterrados bajo ella. Una gran losa que Barandiaran identificó como una posible tapa de dolmen y que, ya en épocas más modernas, Xabier Peñalver catalogó como probable monolito o menhir prehistórico.
Como aquella ciclópea piedra estaba cubierta en gran parte por tierra, acudimos con unas azadas para limpiarla y demostrar al mundo que sus dimensiones eran realmente mucho mayores que lo que a simple vista se apreciaban, más que las que había publicado el sacerdote de Ataun.
Rápido se corrió entre los pastores —me imagino que con bastante mofa— la voz de que andábamos buscando el tesoro de la leyenda y que decenas de veces se habría intentado localizar antes.
Pero hete aquí que les rompimos los pronósticos. Porque en una oquedad inferior de la piedra localizamos dos botellas de muy buen vino que algún imprudente montañero había escondido allí. A nosotros, que por aquel entonces andábamos sin un clavel para vicios, nos pareció que realmente habíamos encontrado el mejor tesoro.
Y fuimos corriendo a contárselo a Goti que nos vendió un queso con el que hacer el festín de la celebración. Todavía estará maldiciéndonos el insensato que decidió ocultarlas allí.
Luego fueron muchas las conversaciones nocturnas y diurnas con las que Bizente nos instruyó y con las que llenábamos las libretas. Recuerdo ahora con gran cariño aquel zulo del suelo de su txabola del que extraía las frescas botellas de vino. Porque con él, como había sucedido en la Austegiarmingo harria, siempre se encontraban tesoros.
También me gustaría, aprovechando este obituario, traer a la memoria a su hermano mayor, Florencio «el caminero», también pastor en su juventud y hoy asimismo fallecido.
Cuando en 2001 le grabé varias conversaciones con motivo de la recogida de la toponimia de Orozko, hubo un momento en el que me desgarró el alma. Aún lo tengo grabado. Contándome historias de su época de pastor, me relató cómo más de medio siglo atrás se le extravió una oveja en una inesperada tormenta de nieve. La buscó hasta la extenuación. Pero por la mucha nieve acumulada y el serio cariz que tomaba aquella tempestad, renunció a ella aun presintiéndola cerca. Y el animal murió.
Según me lo contaba se puso a llorar desconsoladamente, delante de un desconocido como era yo. Y no pude evitar sumarme a su desdicha y compartir con él unas solidarias lágrimas. Por él y por su amargura enquistada. Y porque fui consciente de que estaba ante la historia más bonita y más cargada de humanidad que jamás iba a recoger en el mundo pastoril de Gorbeia.
No encontraba consuelo pensando en cómo podía haber abandonado a su oveja, sabiendo que no iba a sobrevivir. Y con ese dolor bien presente abandonaría este mundo. Estoy seguro.
Esos eran los pastores de verdad, los que vivían en comunión con su rebaño, los que día a día peleaban con sus miserias, vientos y angustiosas soledades.
Por eso sabemos que la muerte estos días de Bizente supone algo que alcanza más allá que el simple fallecimiento de un pastor. Es el goteo incesante que hace que desaparezca nuestro pastoreo… Quedarán ganaderos de ovejas, sin duda, pero no pastores entendido el término en su más pura esencia.
En este desdichado punto, me gustaría soñar desde aquí abajo con que en los altos prados de Usotegieta, Ipargorta u Oderiaga no resuenen estos días los cencerros. Para poder escuchar mejor las leyendas e historias que susurra el viento y en las que ya cabalga airoso, formando parte de ellas, nuestro añorado pastor.
Un fuerte abrazo, Bizente, y gracias por indicar a aquellos chavales en dónde se escondían todos aquellos tesoros.